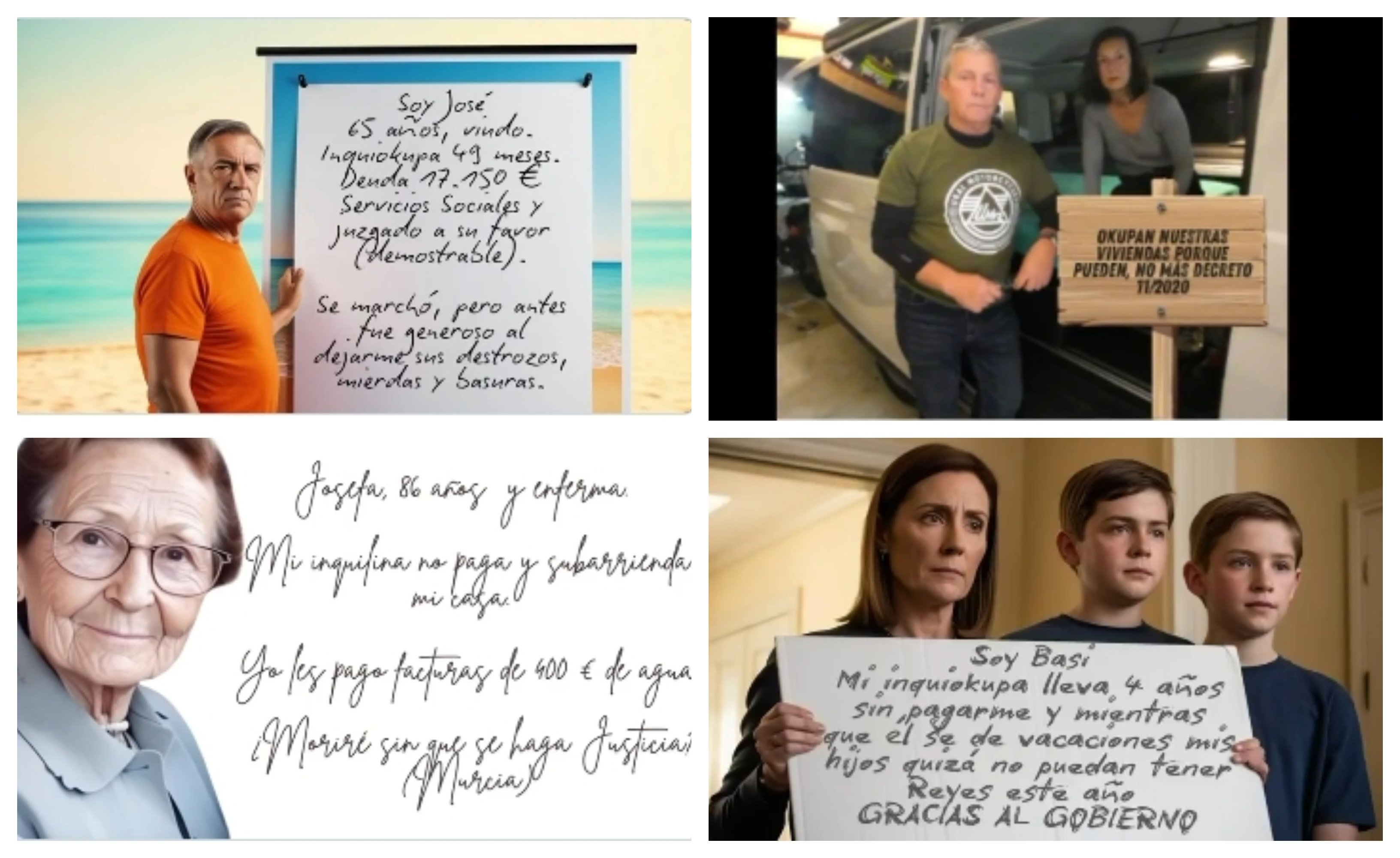Sr. Director:
En una reciente entrevista a una noble señora, rica, remoderna y con elevadísima opinión sobre sí misma, al ser preguntada si le costó mucho superar su separación de otro humildísimo personaje, contestó algo molesta que... por favor, que era absurdo eso de tener que pasarlo mal por un marido y que un divorcio te alterase la vida, que eso era algo anticuado porque no tenía la mayor importancia, que tanto sus padres como casi todas sus amigas estaban divorciados, etc. Ante tan desbordado canto a la normalidad, le recordaron que en aquel momento adelgazó 10 kilos; añadiendo la entrevistada que en realidad fueron 18: un contundente dato que destrozaba la banalidad de su divorcio.
Pero se entiende; porque sobre las rupturas matrimoniales nos han/hemos construido un relato de forzada normalidad que no se compadece con los innegables efectos negativos que en realidad se producen, y más aún cuando existen hijos menores. Extrañamente, y a diferencia de lo que sucede con las regulaciones de las crisis que afectan a otras instituciones (cuya preferencia es salvarlas), las leyes que rigen las crisis de una institución tan fundamental como es el matrimonio, y por ende la familia, están enfocadas a obtener la separación de los cónyuges cuanto antes y aunque no existan situaciones de riesgo. Se posterga así el preferente bien de los hijos, a favor del urgentísimo bienestar (egoísta) de los cónyuges, hasta el punto de que hoy resulta tan fácil disolver una familia que podemos considerar el matrimonio como un vínculo de ínfima consistencia.